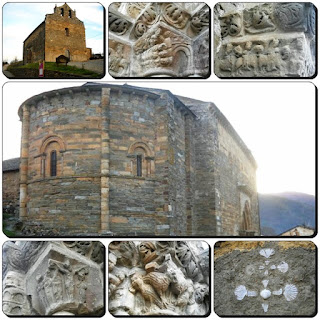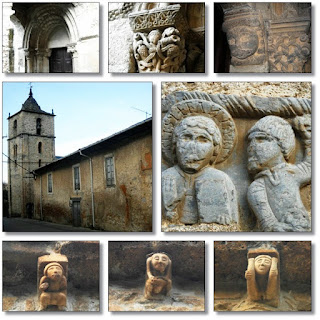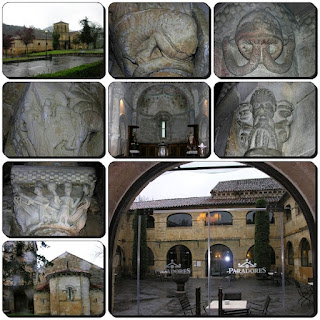Féliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2013

E ste blog cierra por Navidad. Serán sólo unos días. Los suficientes para descansar, dejar que el Universo continúe conspirando , y soñar con un pronto y afortunado regreso a esa impresionante Universidad Medieval , que son nuestros pueblos y ciudades. Unos días en los que apoyarse melancólicamente detrás de la ventana y ver la nieve caer. Unos días, también, en los que sentarse cómodamente frente a la pantalla del televisor y dejarse ensoñar con la magia de los grandes clásicos: Qué bello es vivir , Juan Nadie , Casablanca , El Halcón Maltés , Fort Apache , La Legión invencible , El sargento York , Ultimátum a la Tierra , Horizontes perdidos , La Reina de África , El sueño eterno ...Una programación especial, y personalizada, que nada tiene que ver con la apuesta por el bodrio y el mal gusto con los que continuamente nos bombardean unas cadenas de televisión vendidas a los índices de audiencia en perjuicio siempre de la calidad. Unos días, en los que huir -o al menos intentarlo, l