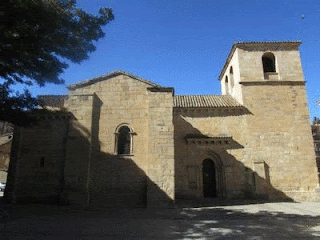E xtramuros de la ciudad y emplazada en el denominado barrio de Ajate , cuyos orígenes se remontan a un arrabal medieval, dedicado, precisamente, a la cantería, la iglesia de San Andrés, datada por los expertos en el segundo cuarto del siglo XII, llama la atención –como en el caso de la iglesia de San Pedro-, por algunos detalles que, en base a su aparente originalidad dentro del románico avulense, la hacen, en este caso, prácticamente única, según comentan los expertos. El principal de ellos, y a la vez, posiblemente también el más evidente, se aprecia en su cabecera; una cabecera, por otra parte, mucho más baja que la de cualquiera de los demás templos de la capital –situados dentro o fuera de sus legendarias murallas-, a la que con posterioridad, se le añadieron dos pequeños absidiolos. Es el principal, no obstante, el que llama la atención, con esos ventanales ciegos, dotados de pequeños capiteles historiados (1), que recuerdan los arcosolios característicos del románico lombar