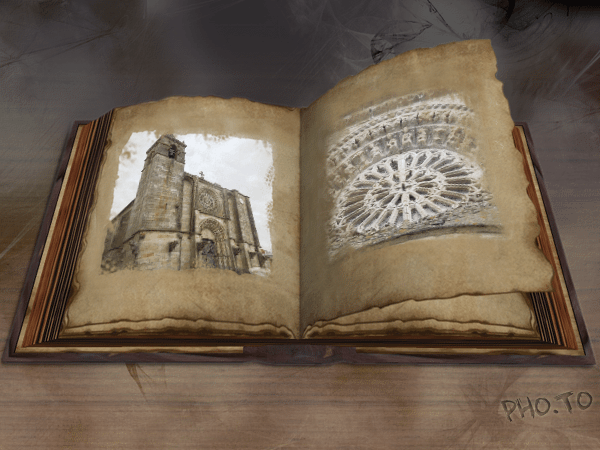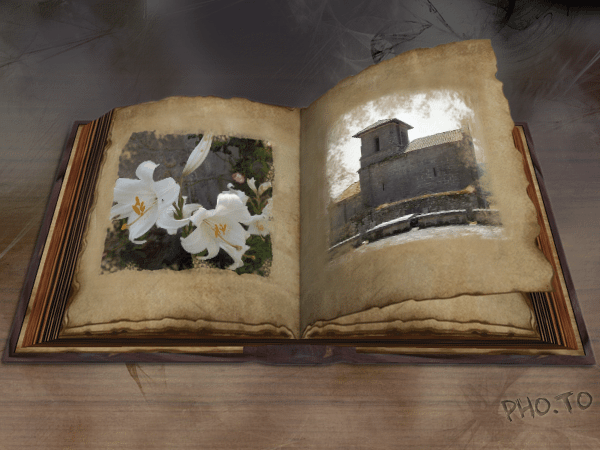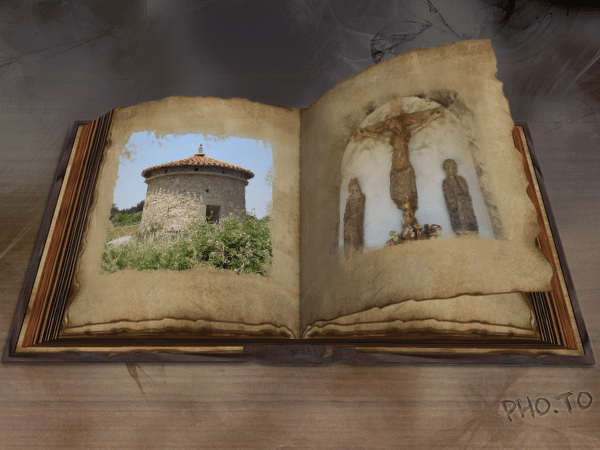Betanzos: iglesia de San Francisco

S in ánimo de restar mérito, belleza y misterio a los otros exponentes artísticos de esta hermosa villa de Betanzos, como son las iglesias de Santiago y de Santa María del Azogue, no resultaría, en modo alguno, exagerada, impremeditada o gratuita la afirmación de que, posiblemente, tengamos en este maravilloso conjunto arquitectónico que compone el convento de San Francisco, una de las obras más espectaculares de cuantas engrosan el patrimonio histórico-artístico de la región betanceira . Una obra que, además de reproducir, supuestamente, modelos de origen francés, según algunas fuentes, que ponen como ejemplo el de San Gall, contiene, además, otras singularidades que bien merecen un oportuno toque de atención. Evidentemente, sería imperdonable pasar de largo, sin mencionar el significativo detalle de que, alrededor del año 1289, fecha aproximada en la que se supone su fundación, los clérigos mendicantes franciscanos se instalaron en este solar, donde, a todas luces, parece s...