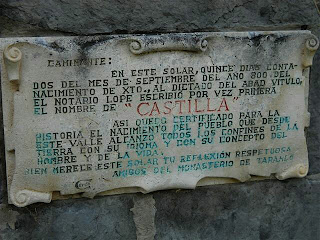Córdoba: iglesia gótica de San Lorenzo

C órdoba es, sin duda, una ciudad con infinidad de atractivos añadidos, perdiéndose sus orígenes en la brumas inconmensurables del tiempo, aunque su fundación se atribuya a Claudio Marcelo quien, entre los años 169 y 152, fundó una colonia romana, aprovechando la importancia que el Guadalquivir tenía como vía fluvial y puerta de entrada a Andalucía. Con el tiempo, la colonia se convertiría en la capital de la Hispania Ulterior, asentándose en ella poetas excepcionales como Séneca y Luciano. P ero bajo mi punto de vista, el periodo más enriquecedor en cuanto a refinamiento, Arte y Cultura se refiere, se produjo con la invasión árabe del año 711, una vez desbaratado el ejército visigodo en la famosa y trágica batalla del Guadalete. E n el año 756, y tras un sangriento enfrentamiento entre omeyas y abasíes, el príncipe Abderramán se asienta como máxima autoridad, creando un emirato independiente, no reconociendo a Bagdad otro tipo de autoridad, que la espiritual y religiosa. A quí floreci...